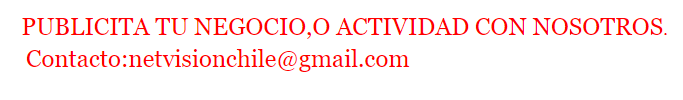Desde la Facultad de Humanidades, Alessandro Monteverde y
Felipe Vergara indican que, a su juicio, hoy se percibe a la salud
pública como un gasto, pero no como una inversión.
La pandemia del Covid-19 ha dejado al descubierto cierta patología mental que los
griegos llamaron “Crematomanía”, cuando la obsesión por el dinero se vuelve
enfermedad.
Así lo plantearon el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Playa Ancha (UPLA), Alessandro Monteverde, y el coordinador de Pedagogía en
Historia, Felipe Vergara, quienes sostuvieron que esta patología ha tomado fuerza
en países cuya economía está centrada en la acumulación de capitales. ¿El
resultado? Un sistema que deja de lado elementos tan esenciales como la
dignidad, el amor al prójimo y la preocupación por las generaciones venideras.
En este contexto, a los académicos UPLA no les sorprende entonces que varios
líderes del viejo y nuevo mundo, en sus lecturas públicas por enfrentar el
problema del virus COID-19, vean las estadísticas de mortalidad y los efectos de
la enfermedad desde una miope y deshumanizada lectura de balances contables.
“Claramente, estos líderes centran su preocupación en las consecuencias
económicas de la pandemia, dejando de manifiesto esa sicopática
personalidad crematomaníaca, que está más preocupada por los efectos
económicos que por las pérdidas humanas. Muchos van a objetar lo que
digo, pero es entendible asumir que se han desarrollado bajo un modelo
de consumo inspirado en el orden liberal de la producción de bienes
materiales como de capital”, comentó Monteverde.
POBLACIÓN PASIVA
En esa línea, Vergara advierte que los efectos económicos de la pandemia en Chile
es una arista que insiste en la sobrevaloración obsesiva del dinero y la riqueza. A
su vez, se pregunta ¿cuánto vale a vida de una persona? Asegura que los ancianos
-tercera y cuarta edad- son vistos como un lastre económico por parte del Estado,
visión que se arrastra de fines del siglo XVIII bajo la nomenclatura “población
pasiva”, que equivale a “población que no produce”.
“En otras palabras, los viejos son la antítesis de un modelo de producción
sustentado en bienes de consumo. Los abuelos deben morir bajo la lógica
de este pensamiento crematomaniaco… ¿Por qué? Porque son un gasto.
En esta simetría histórica está Europa, porque, paradójicamente, los
países más afectados por el virus son aquellos que peor trato han dado a
ese grupo pasivo y Chile está en uno de ellos”, afirma Vergara.
Informes internacionales se refieren al trato que se le da a la población de
jubilados. Los ajustes de pensiones en Italia y España en 2012, 2014 y 2018, dan
prueba de ello, dejando en claro la otra máxima medieval: “si la vida no se las
arrebató la miseria, bien lo hizo esta enfermedad”.
Monteverde subraya que la única interpretación económica que puede hacerse
como gran lección que deja esta pandemia es: ¿Qué tan importante es la salud
pública en un modelo inspirado en el consumo y la acumulación de riquezas?.
Pues bien, los datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) avalan la
dicotomía contable entre “gasto” e “inversión” pública que tienen algunos Estados.
Así, por ejemplo, para países como Estados Unidos, Chile, Perú, Italia y España, el
concepto Salud Pública es un “gasto”, atendiendo entonces que en su
ordenamiento mental, la idea de políticas de prevención y cuidado es nula e
inexistente. Por otra parte, en países como Corea del Sur, Alemania, Cuba,
Dinamarca y Suecia, los gobiernos jamás hablan de gasto en salud, sino que usan
irrestrictamente el concepto “inversión”.
“Todo esto nos ayuda a vislumbrar qué hay detrás de quienes piensan la
política, la economía, valoración o desprecio que pueden tener por la vida
de otros. Sin duda, la gran lección de esta pandemia es que la vida no
importaba tanto para algunos, por lo mismo, se hace necesario humanizar
la economía, no en pro de las empresas, ni de los estándares del
desarrollo, ni tampoco por el Estado… sino por todos aquellos que
sustentan el Estado: las personas… Se hace necesario un cambio real por
respeto a los que ya partieron y pensando empáticamente en las
generaciones que nos sucederán”, concluye Alessandro Monteverde.