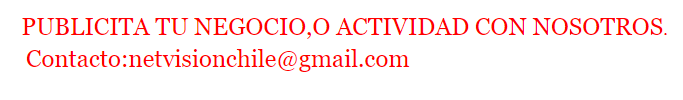Científicos del Laboratorio de Investigación Ambiental
Acuática se adelantan para desarrollar protocolos y minimizar
impacto en costas chilenas. Trabajaron en Antofagasta.
La Universidad de Playa Ancha (UPLA) realiza el primer estudio para evaluar
los impactos medioambientales de las descargas de la industria
desalinizadora chilena sobre las algas.
Los doctores del Laboratorio de Investigación Ambiental Acuática (LACER)
dependiente del Centro de Estudios Avanzados (CEA), Claudio Sáez, Paula
Celis y Fernanda Rodríguez, junto a la doctorante Pamela Muñoz y el tesista
de pregrado Américo López, se centraron en macroalgas por ser los
productores primarios de la cadena trófica.
“Queremos saber por primera vez cuáles son los efectos
postsalinidad de estas salmueras sobre macroalgas. Y por qué es
importante trabajar con macroalgas, porque son la base de la cadena
trófica. Si no existen las macroalgas, nada sobre ellas existe. Y
segundo, queremos utilizar esas respuestas como herramientas de
biotecnología ambiental para proveer diagnósticos y desarrollar
monitoreo del impacto de la operación de estas desaladoras en
ecosistemas costeros”, explicó el doctor Claudio Sáez.
Los investigadores viajaron al sector de La Chimba, en Antofagasta, y
transplantaron en profundidad algas pardas y rojas, del tipo Ectocarpus
siliculosus, Chondrus canaliculatus y Dictyota kunthii, a distintas distancias
de la tubería emisora de salmuera. Lo propio hicieron en isla Santa María,
donde hay ausencia de descargas de desaladoras.
El trabajo fue colaborativo, porque la Universidad de Antofagasta investiga
con ostiones el impacto de la industria desalinizadora, y las universidades de
Concepción y de Alicante participan también de dichos estudios.
Adelantándose al impacto
La escasez hídrica es actualmente una de las principales amenazas que
aquejan a la población y al desarrollo de las actividades productivas. Por ello
la desalación de agua de mar se ha transformado en la principal estrategia
para el abastecimiento de agua potable y el uso en actividades
silvoagropecuarias y la industria manufacturera.
Chile cuenta con las plantas desaladoras más grandes de Latinoamérica y la
tecnología utilizada es la osmosis inversa.
Claudio Sáez precisó que, dado que Chile es muy diverso en términos
marinos por la corriente de Humboldt y por contar con una alta carga de
nutrientes en dichos ecosistemas, exige estudiar cuáles son los efectos de la
liberación de salmuera y de otras sustancias en las algas.
“Nosotros estamos tratando de adelantarnos a los hechos. Si bien
sabemos que la desalación puede tener un cierto nivel de impacto
sobre los ecosistemas costeros, ese impacto puede ser reducido al
mínimo si se toman las medidas paliativas que corresponden. Para
eso hay que tener los antecedentes básicos para desarrollar
protocolos, que permitan la instalación de esta industria,
desarrollando el menor impacto posible”, afirmó Sáez.
Esto es una temática importante en el contexto nacional, porque según el
investigador se ha reconocido que la desalación es la estrategia del futuro
para la gestión hídrica frente a los efectos del cambio climático. Existe una
proyección del desierto de Atacama hacia el sur como parte de un proceso de
desertificación de la zona central, que se intensificará entre los años 2050 y
2100.
Chile ya cuenta con un plan nacional de instalación de plantas desaladoras
para distintos usos, industria, agricultura, consumo humano, y se prevé un
incremento de este desarrollo en el futuro.